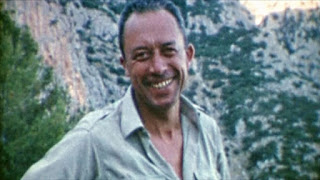Ni
siquiera estaba seguro de que una tarea como esta –no escribir más– sería
posible. Había hecho enormes esfuerzos antes: esfuerzos que me definían, de
alguna manera; mi pasado era el pasado de un escritor que no escribe. Así hay
muchos. Yo –a través de los años- había terminado siendo un modelo inusual, si
bien no inédito, de escritor. Yo era Bartleby, decían la crítica, Vila-Matas,
mi propio pecho adolorido. No era así. Yo no prefería no hacerlo. Yo no lo hacía, y en ese largo, cuidadoso
, consistente ejercicio de inacción estaba de alguna manera mi esencia.
A
veces leo a escritores que ponderan Su acto de escribir, y dan una –para mí-
(desmesurada, incomprensible) cantidad de atención a lo que haría Su Público
frente a Su Texto. Es decir, al resultado de su operación comercial (dicho en
el buen sentido, digamos el bíblico: en el que alguien tiene comercio con algo).
Esa perspectiva siempre me informa de lo mismo: que mi escritura es autista,
que mi lector es un dato muerto, que su materia siempre ha pesado allá afuera,
como -por ejemplo- la conciencia de que en la India hay elefantes, o que es
peligroso caminar por los mercados de Bagdad; pero que eso no cambia mucho lo
que hago día a día yo frente al teclado.
Hasta
cierto punto esto es un mail. Escribir mails siempre me gustó, o, digamos
mejor, me gusta desde que escribo mails, que es poco después de que existieron
los mails. Me hizo quizá inmune al diálogo, al artículo académico, o al ensayo
riguroso.

Soy una persona vieja que ha recorrido un arco de tecnologías mayor
que el que recorrió cualquiera de mis
antepasados. No sé si pueda decirse lo mismo de mis hijos. Pienso que las
tecnologías que ellos afrontam, usan, disfrutan o detestan se parecen más entre
sí que el repertorio que a mí me tocó discernir. Yo nací a mediados del siglo veinte, es
cierto, pero devine paleolítico en cuanto pude, y en las copas de los árboles y
bocabajo en las quebradas rocosas y escaleras de caoba yo hacía que mis
sensores percibieran las fronteras el Espacio. Yo, un juvenil, era el feliz
poseedor de un cuerpo equidispuesto en carrera hacia la Edad Industrial
mientras lo regía una mente proveniente del borde de la galaxia y apuntado
hacia el centro más oscuro del origen de lo humano. En ese cruce de caminos
(dualista, debo reconocer, por definición) creí estar confortable… hasta que la
revolución, o el oleaje, me sacaron de ese equilibrio infeliz y me hicieron ver
que nada podía ser tán fácil ni plácido.
En
algún momento perdí incluso el ancla de las palabras, las virtudes de tener un ‘tú’
al cual dirigirse de manera articulada, usando verbos, signos de interrogación,
adverbios, comas, dibujitos, adjetivos. Dejé de escribir a mano y dejé de
escribir también. Pienso que esto sucedió, entre otras cosas, para que yo
empezara a tener un público. Ahora hay en esta ciudad de nueve millones de
habitantes como una docena de personas que (en el curso de sus obligaciones
diarias, o mensuales, o anuales) conceden unos minutos a darse un placer para
mí inimaginable en otra persona, que es leerme. Leer lo que yo escribo,
desdoblar el papelito metido por la ventana del auto en el semáforo, el mismo
papelito que arrugué y tiré debajo del asiento hace años y que hoy termina como
una sorpresiva bolita entre mis dedos cuando limpio de basuras el descuidado
piso del auto.
Una
de las cosas que me gustaría anotar aquí es que hay un volumen de cosas que
guardé -o guardó amorosamente mi madre- estos años y que permanecen encerradas
en cajas, húmedas o pudriéndose en las panzas de termitas. Menos de la mitad de
aquello está en los cuadernos rescatados de un oblicuo Daniel Smisek. Estimo
que la mayor parte está en hojas sueltas, en folders amarillos y verdes,
encajonados. Recuerdo –y recordar esto es como combatir a nado una masa de
alquitrán- páginas concretas, colores, dolores. Recuerdo uno o dos “Discurso
del Hombre”. Años más tarde quise hacer una especie de homenaje a esa
desmemoria poniéndole de nombre a alguna ruta “Discurso del Hombre”. No lo
hice, finalmente, porque no recordé correctamente el título o porque era más
conveniente ponerle a la dichosa vía Días
de Hombre. Y pasaron más años, y aquel recorrido –el último que hice en el
que superé a Diego, que tuvo que dejar la punta de la cuerda porque hallaba improtegible
el paso que yo salvé al rato- terminó por borrarse, como todo, de mi memoria.
Sé dónde está: en una quebrada rocosa. Siempre supe qué grado de dificultad
llevaba, y recordaba la anécdota (Diego no tenía nada grande con qué protegerla,
bajó; yo lo solucioné, fractalmente, con micronueces). Pero el nombre: ah, el
nombre se borró, como se borran las letras de esos “Discurso del Hombre”, como
se pierde esa cosa que fui en el cruce de caminos en que mi cuerpo y mi mente
se encontraban o desencontraban, todos los días durante treinta y cuatro años
de vida consciente, entre 1964 y 1998.
Viéndome,
en retrospectiva, sé –sabía entonces perfectamente, y lo afirmaba seguido- que
yo estaba loco. Que mi educación y mi suma de capacidades no habían logrado
evitar o habían terminado por propiciar que yo fuera un desequilibrado vital,
con una sumamente tenue inserción en la realidad socio-ecuménica. Y que yo,
sabiendo que era un loco contextual, insistía en considerarme más ajustado que
los demás a cierta realidad que no resultaba inmediatamente perceptible pero
que yo tenía muy bien asimilada –porque estaba en el cruce de caminos, porque
gozaba de la perspectiva inusual de quien está boca abajo despatarrado en el
descanso de una escalera de caoba y tiene un IQ de más de 150, la mirada
singular de quien está mirando la quebrada rocosa desde arriba, colgado de un
dedo, y se está ocupando de la próxima ocultación de una de las lunas de
Júpiter y de insertar una micronuez fractal para no morirse, mientras. Y esa perspectiva
me informaba de que el mundo era esencial, completa, patentemente falso. Si uno
se fijaba bien, sobre todo.
Que
el mundo sea ilusorio no es algo que se me haya ocurrido a mí. Lo malo es que a
mí se me ocurrían variedades ebullentes de esa noción. Se me ocurría que el
hecho (ja, el HECHO) de que que hubiera una ilusión suponía una conciencia para
la cual cierta cosa parecía real y, pues, no lo era. Para mí ni la conciencia
ni la cosa eran patentes, fuera de toda duda. “Descartes es un niño de teta” -frase
que no sé si adopté de Héctor Velarde o de Sofocleto- se convirtió en una
especie de lema cognitivo.
& & &
Y los niños y las tetas y los filósofos franceses y
las filosofías y elefantes hindúes y las matanzas y alquitranes en Bagdad y los
lectores y el cruce de caminos y el bobo muchacho despatarrado en la escalera
-sí, también él- se me presentaban de inmediato, sin reflexión o proceso
congnitivo requerido, como ilusorios, como aparentes, como falsos. El universo
era la buena broma que me estaba gastando Alguien: mi yo anterior, que había
registrado esas cosas, incluyendo su propia apariencia, y que me las vendía al
nanosegundo siguiente como fenómeno. Y yo compraba. Compraba el ilusorio fenómeno
de la ilusión. El obtuso, patentemente falso fenómeno de la fantasmagoría que era
el mundo. Y entonces el mundo no era, yo
tampoco, y durante treinta y cuatro años la tinta y el lapicero y la hoja
de papel cobraron una relevancia especial para el hecho de que algo estaba
siendo pensado: el hecho, deleitable por lo material, que algo estaba siendo escrito.
Y
entonces, justo entonces nacías tú: que habías sido expertamente anterior a todo esto.